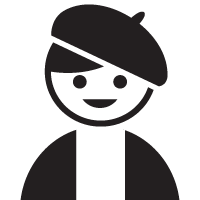La ardilla que murió, hegemonía.

Atrás, vislumbrando una sombra, reescribiendo un telón sin epopeyas.
Mas allá, entrecruzando los latidos y el puñal que zumba, estoquea un corazón mesquino.
Tan lejos, cubriendo ambos oídos y señalando una mentira que ya no respira en su pulmón.
Siglos antes, dilucidando una senda, recorriendo una órbita que anquilosa un espejo en germinación.
Épocas y décadas susodichas y el equinoccio limquidescente entre un alma y una ensoñación a punto de resquebrajarse.
Niña, enigmática compañera, sufragio en constelaciones de bisoñas alegrías nulas.
Pobre Sofía, te ví acuclillarte sobre mis rodillas petrificadas y te ultraje secretamente, cuando untaste en pletos griegos mi estandarte gentil.
Demonia, súcubo enfermo, Frigia que se estremece en una obnubilada composición sin glorias en ella.
¿Te alejas de mí?
¿Y los atardeceres?
¿Y el silencio vituperado entre mis labios nupsicos?
¡Si, es verdad, Hegemonía! Yo te engañe, pero aún, este lóbrego centinela, puede arremeter un suave respiro.
Todavía, sé y conozco, el final apocalíptico que ronroneo una palabra quimérica.
Puedo sentir tu lozanía furibunda alimentando una batalla entre un río de ojarascos velos y melodías que jamás te supieron enternecer como yo.
La ardilla, uniendo sus dedos y en actitud perpleja, le queda mirando y de reojo, le desafía con asco imprevisible.
Si, tú, maldeciste mi semilla.
Si, tú, negaste mi confesión y vendiste mi orquilla.
Ésa, que un día, te obsequie con amor.
No arremolines, más, a está pobre criatura y silencia tus preceptos que no me convencen y de una vez, abandona mi carne y huye como una sombra.
Él lloró y la ardilla Sofía río con sufrimiento, tajado en su rostro sin perdón.